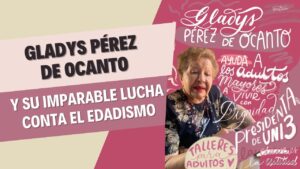Por Katty Salerno
María Eugenia Seijas es la primera médica venezolana con certificación internacional en medicina del dolor. Es el resultado de una ardua y constante preparación que le permitió aprobar, a principios de este mes, el examen del Instituto Mundial del Dolor (World Institute of Pain, WIP), referencia mundial en esta joven especialidad médica.
Se trata del más reciente logro académico en su carrera profesional, que comenzó en la adolescencia. Cuando estudiaba tercer año de bachillerato sintió que debía estudiar Medicina, sin saber exactamente por qué. Siguió lo que su intuición le decía y al terminar la secundaria, a los dieciséis años, entró a la escuela de medicina de la Universidad de Carabobo (UC). Exactamente seis años después formaba parte de la segunda promoción que egresó de esa escuela luego de la implementación del régimen anual.
Con veintidós años y un rostro hermoso y dulce —que aún conserva—, esta valenciana tuvo que hacer un gran esfuerzo para convencer a los vecinos de Flor Amarillo, la localidad donde le tocó hacer su rural, de que aceptaran tratarse con ella. «Apenas me veían, se devolvían, porque les parecía demasiado joven», recordó en esta entrevista exclusiva para Curadas.com.
Hoy tiene cuarenta y ocho años y es anestesióloga, con casi diez años de especialización en medicina del dolor, de la que es pionera en Venezuela. Es la primera mujer y la segunda profesional de la medicina del país en culminar el Fellow Interventional Pain Practice (FIPP) para obtener el certificado internacional que otorga el WIP (antes que ella lo hizo un colega que emigró Chile). Además, hizo un postgrado universitario en tratamiento del dolor en Argentina con el Dr. Juan Carlos Flores, uno de los más reconocidos especialistas en este campo en Latinoamérica y el primer suramericano en ser certificado por el WIP. También es presidenta del capítulo de dolor de la Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA). Y junto con eso, es esposa y madre de Andrés, de doce años, y de Daniela, de nueve.
La medicina del dolor es en la actualidad la especialidad con mayor crecimiento dentro de la medicina en el mundo. Algunos la llaman también algología, un término tan nuevo que aún no está recogido en el Diccionario de la lengua española. Etimológicamente viene de la voz griega «algos», que significa dolor. La algología se ocupa del estudio del dolor y de ofrecer procedimientos para tratar padecimientos dolorosos agudos, crónicos y oncológicos, entre otros.
—¿Qué la motivó a seguir la carrera de Medicina?
—Cuando pasé de tercer a cuarto año de bachillerato sentí que quería ser médico. Sin tener ninguna influencia directa en mi familia, porque mi papá es contador y mi mamá es economista y profesora universitaria. Pero yo sentí que eso era lo que me gustaba. Fue una especie de vocación, de sentimiento, algo totalmente natural que surgió dentro de mí. Solo sentí que tenía que ser así. Recuerdo que mi papá me preguntó varias veces si estaba segura de que era lo que quería estudiar. Me decía que tomara en cuenta que era una carrera muy sacrificada, que me debía gustar realmente para ejercerla. Hoy día creo que ser médico ha sido la mejor decisión de mi vida. Me gusta muchísimo lo que hago. ¡Amo mi trabajo!
—¿Qué vino después de terminar el rural?
—Me vine a Caracas a hacer el postgrado. Fue la primera vez que salí de mi casa, la primera vez que me separé de mis padres. Ellos solo me pudieron acompañar el día que vine a presentar la solicitud, que lo hice en el hospital Dr. Domingo Luciani. ¡Éramos doscientos noventa aspirantes para seis cargos! Pero tuve la suerte de quedar entre los seleccionados.
—¿Por qué escogió la anestesiología?
—El año en que estuve haciendo el rural me conecté con un cirujano de Valencia que me dio la oportunidad de trabajar con él. Me permitía entrar al quirófano y ayudarlo en las cirugías. Y me empezó a llamar la atención el anestesiólogo, siempre sentado frente a un monitor, atento, concentrado. Entonces me pareció que era una responsabilidad muy profunda esa de tratar de que todo salga perfecto, de que el paciente no sienta ningún dolor mientras está siendo intervenido. Creo que ahí empezó todo esto que estoy haciendo ahora.
»La anestesiología tiene una conexión muy estrecha con todo lo que tiene que ver con analgesia. Porque el paciente que va a cirugía no solamente tiene que estar anestesiado mientras dura el proceso, sino que también debe despertarse con poco dolor. Ese es uno de los objetivos. Pero siempre ha sido muy deficiente el alcance del anestesiólogo, porque prácticamente está limitado al proceso quirúrgico. Cuando el paciente sale del quirófano y se va a la habitación y luego a su casa, el anestesiólogo desaparece por completo. Sin embargo, las cifras de dolor postoperatorio en el mundo son altísimas. El 70 u 80 % de los pacientes que van a cirugía tienen dolor luego de esa intervención.
—¿Cualquier tipo de cirugía?
—Sí, aunque, claro, hay cirugías más fuertes que otras. Por ejemplo, las histerectomías, las de tórax, las de columna. En general, casi todas las cirugías de traumatología son dolorosas.
»Entonces, esto hizo pensar en que el anestesiólogo podía hacer algo más que solo estar en procesos quirúrgicos. Tiene la capacidad para hacerlo, porque conoce la farmacología y conoce la fisiología.
»Todo esto comenzó a crecer hace unos quince años, con la incorporación de la ecografía como herramienta para muchas especialidades, incluyendo la anestesiología. Entonces, en vez de abordar un nervio en el cuello marcando una rayita por donde sabes que más o menos pasa ese nervio, ahora lo haces con un monitor que te permite ver en tiempo real y de manera precisa el nervio, la arteria o el músculo que necesitas tratar, sin riesgo de que le hagas daño al paciente. Fue un salto gigantesco en la medicina, algo realmente trascendental, no solamente para la seguridad sino también para la efectividad de estos procedimientos.
»Desde la SVA estamos trabajando para hacer entender tanto a la población en general como a la misma comunidad médica lo importante que es esta especialidad. Estamos hablando de una realidad que puede cambiar la historia de la medicina. En los países desarrollados ya se está aplicando. Y sin ir muy lejos, en Colombia nos llevan una distancia grande.
»A mi consulta han llegado pacientes con dolores más fuertes que los que sentían antes de haber sido sometidos a procedimientos quirúrgicos. Y llegan referidos por otros pacientes o por conocidos, no por cirujanos. En un trabajo conjunto con otros dos colegas de Venezuela que se publicó hace dos años en una revista española hablamos de la importancia de la medicina transicional. Ese trabajo resalta el hecho de que cuando el paciente es operado y permanece en la institución médica, está en una especie de cúpula o burbuja de bienestar porque le están administrando los medicamentos que necesita para sentirse bien. Pero cuando lo envían a su casa, esa magia se rompe porque el paciente y sus familiares se enfrentan solos a ese proceso postoperatorio.
»Para lograr disminuir la severidad del dolor agudo posoperatorio se requiere de enfoques multidisciplinarios dirigidos a prevenir y tratar los diferentes factores de riesgo que anticipan esta enfermedad. De esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a Servicio de Dolor Transicional o Clínica de Dolor Transicional.
»En los países desarrollados, los pacientes que son sometidos a cirugías mayores son tratados antes, durante y también después de la operación. Una cosa es que te operen de un dedo porque te lo cortaste, para poner un ejemplo sencillo, y otra es que te operen de la columna completa. Y yo he visto casos de pacientes que han sido operados de la columna sin que les indiquen ningún tratamiento postoperatorio. El paciente merece que le expliquen lo que le va a ocurrir después de esa intervención; debe saber lo que puede hacer y lo que no para su bienestar.
—En ese trabajo que usted menciona también se refieren al problema de salud pública surgido en países como Estados Unidos por el consumo de opioides para calmar dolores. ¿Cuál es el panorama en Venezuela en ese sentido?
—En nuestro país, desafortunadamente, no hay estadísticas. No hay un registro correcto de lo que pasa realmente. Sin embargo, con este tipo de trabajos, aunque aislados, uno trata de hacer una especie de equivalencia de lo que realmente pasa y encontramos que pasa lo mismo que pasa en otros países. O sea, hay muchos pacientes con dolores crónicos, y pacientes que salen de cirugías sin ningún tipo de orientación en cuanto a lo que deben o no deben hacer para mitigar el dolor postoperatorio.
»Pero, más allá de eso, creo que, de alguna manera, no sé si divina, estamos protegidos por el hecho de que en nuestro país no hay opioides. Esos medicamentos a los cuales se hacen adictos los pacientes en Estados Unidos, aquí no los hay. Aquí lo que tenemos escasamente es un opioide muy suave y tenemos morfina en ampollas, pero solo se pueden conseguir en un hospital, en una clínica o con récipe en una farmacia. Eso, de alguna manera, nos ha protegido un poco.
»Pero, paralelamente, también ocurre algo terrible y es que los pacientes que realmente los necesitan literalmente mueren de dolor por la misma razón: porque no los hay. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes oncológicos. Ahorita, antes de empezar la entrevista contigo, me llamaron de emergencia para atender a un paciente de cuarenta y nueve años que padece de cáncer en la boca y que está sufriendo mucho por el dolor porque se le acabaron los parches de fentanilo, que no se consiguen en Venezuela. Los que tenía los consiguió con unos amigos. Entonces hubo que ingresarlo en una clínica para administrarle morfina y que continúe luego el tratamiento en su casa. Así es como estamos ayudando a estos pacientes.
»Por eso creé un chat de WhatsApp en el que todos los pacientes se ayudan y me ayudan a llevar estos casos. Si alguien tiene un medicamento y no lo está usando, lo dona o lo presta hasta que el que lo necesita logre conseguirlo y reponérselo. Es como una especie de cadena de favores. Ha sido muy bonito para mí y para los pacientes, porque el saber que pueden ayudar a otros, aunque se sientan muy mal de salud, genera muchas bendiciones y gratitud. Saber que pudiste hacer algo bueno por otra persona genera una sensación de alegría maravillosa, yo diría que hasta terapéutica. El tener un propósito en la vida más allá de mantener tu propia salud, el sentirte útil para otra persona y saber que lo pudiste ayudar, es maravilloso.
—Es que no somos solamente un cuerpo…
—Así es. Todo lo que tiene que ver con procesos dolorosos crónicos involucra una parte del sistema nervioso central que es la parte consciente, la parte cognitiva, la asociación de muchos elementos a nivel sensorial que tienen que ver con experiencias previas, con la manera como afrontas lo que te está sucediendo. Y si logras desviar un poquito tu atención del dolor, modulas el dolor.
»Esto es impresionante y es lo que más se está estudiando en la actualidad. Hay avances importantísimos en todo lo que es la modulación de dolor, que se procesa en el tálamo, en la corteza prefrontal. Cuando hacemos algún tipo de actividad que requiere de nuestra plena atención y que son gratificantes, modulas el dolor en el sistema nervioso central, lo que a su vez fortalece una vía que es la que inhibe el dolor. Entonces, no es nada más la pastilla o la inyección a la hora indicada; no es solamente ir al médico cada tantos días. El secreto del éxito es hacer el tratamiento completo.
»El concepto de dolor como tal involucra al individuo como un ente biosicosocial. No es solamente la parte orgánica, no es solamente la parte psicológica; es también todo lo que hay en el entorno del individuo. El dolor tiene una multidimensión, porque también afecta la actividad diaria del que lo padece, limita sus actividades cotidianas, afecta sus relaciones interpersonales y la calidad del sueño. Entonces, hay que brindar atención con base en todos estos factores.
—¿Cuáles son las dolencias por las que la gente acude más a su consulta?
—El dolor lumbar o lumbalgia. El dolor en la parte baja de la espalda es la más frecuente. Pacientes con dolores articulares en cadera y rodillas. Por dolores después de haber sufrido de culebrilla. Cefaleas, migrañas. Hay gente que pasa años con esos dolores sin saber que hay maneras de solucionarlo. Y, por supuesto, pacientes oncológicos. Esta es de las consultas más difíciles porque además de que se sienten mal por el diagnóstico mismo, hay que tratar de animarlos para que sigan luchando.
»El punto crucial es lograr determinar la razón por la cual el paciente tiene la dolencia. Por ejemplo, en el caso de los problemas lumbares, actualmente la cirugía es la última opción que se plantea. En la columna vertebral hay por lo menos seis estructuras diferentes que pueden generar dolor de las cuales, al menos cuatro, no se operan. No hay ninguna cirugía que quite, por ejemplo, el dolor de origen articular fascetal. No la hay, por lo menos hasta hoy, no. Esto quiere decir que si a un paciente le proponen una intervención quirúrgica por este motivo, el dolor no va a desaparecer. Va a seguir con el mismo dolor, pero ahora, además, tendrá una cicatriz y una intervención quirúrgica que deteriora por completo todo lo que sería la evolución natural a lo largo de los años.
»El dolor lumbar es la causa más frecuente de consulta a nivel mundial, porque es lo que más causa discapacidad en el individuo. Pero por eso mismo es también una de las cosas que más se estudia, sobre las que más se investiga, y por eso hoy en día hay muchas opciones conservadoras, sin intervención quirúrgica, que pueden poner al paciente al ciento por ciento. Desde toxina botulínica, que se aplica en la musculatura paravertebral, pasando por plasma rico en plaquetas para el rejuvenecimiento, el refrescamiento de estructuras de la columna que están crónicamente enfermas. Radiofrecuencia, para quitar la parte sensitiva del dolor. Rehabilitación, ejercicios, cambios de hábitos de la higiene postural. Es enorme la cantidad de procedimientos que se pueden aplicar, con una tasa de efectividad bien alta, sin necesidad de llegar a una cirugía.
—También se habla mucho del estilo de vida que llevamos hoy día. El estrés, el uso de computadoras, teléfonos inteligentes. ¿Cuánto afectan realmente estos hábitos en nuestro bienestar?
—Sí, definitivamente el estilo de vida actual, el sedentarismo, el estar en una misma posición por mucho tiempo, genera muchas cosas negativas. Un estudio publicado hace un mes por la Universidad de Washington mostró que la presión sobre los discos intervertebrales es mayor cuando estamos sentados que cuando estamos parados o agachados. Cuando estamos sentados se triplica la carga sobre los discos intervertebrales, lo que quiere decir que es terrible para las personas pasar mucho rato sentado. Yo creo que el promedio de una persona que se sienta a revisar su teléfono, por ejemplo, las redes sociales, no baja de cuarenta minutos. Ya eso es una barbaridad. Sin embargo, hay gente que pasa tres, cuatro, hasta seis horas sentada en la misma posición, sin moverse, totalmente embelesada, navegando en internet.
»Eso también influye en la hipotrofia muscular (debilitamiento, encogimiento y pérdida de músculo por falta de uso o a causa de una enfermedad); en la ausencia de lubricación de las articulaciones y de los planos interfaciales. O sea que sí, el actual estilo de vida de la gente está relacionado con estas condiciones dolorosas crónicas, definitivamente que sí.
Lea también: Marisa Román: «Lo importante en la vida es dar lo mejor de uno mismo y avanzar»
[adrotate banner=»7″]
—Ahora volvamos a usted. ¿Qué cosas le estresan en su vida diaria?
—Tener algo planificado y que no se pueda cumplir a tiempo. Yo, por ejemplo, planifico las consultas de manera de poder dedicar una hora a cada paciente. Pero si uno no llega a la hora, ya se atrasan las siguientes. Me preocupa que el próximo paciente esté esperando afuera. Trato de que todo esté controlado, pero a veces las cosas no se dan como quiero. Eso me estresa.
»Ver cómo el día a día de un país a veces está sujeto a un cambio que ni siquiera depende de lo que nosotros hemos planeado, sino porque alguna persona decidió que hoy no se trabaja y todos los planes se tienen que cambiar de la noche a la mañana. En este país es imposible hacer planes a seis meses, todo tiene que ser a corto plazo. Eso es muy difícil, sobre todo en la parte profesional y académica.
—¿Y en su vida personal qué le resulta más fácil: manejar los dolores del alma o los dolores físicos?
—¡Los dolores físicos, por supuesto! (Risas). Aunque trato siempre de ser muy positiva y de buscar la simpleza de las cosas. Mi abuela decía que todo en la vida tiene solución menos la muerte, y yo creo que es así. Todo, todo tiene solución, a veces difícil, otras más fácil. O de pronto las cosas no son como las querías y eso te desanima, pero luego terminas entendiendo que fue lo mejor que te pudo haber pasado, aunque no lo entendieras en el momento.
—¿Es de esas mamás superprotectoras, que tratan de evitar que sus hijos se rompan un hueso para que no sientan dolor?
—No, para nada. Creo que más bien hay que fomentar que sean resteados en la vida, que vayan adelante, porque la vida no es fácil. Entonces, si los tienes en una cúpula de cristal, cuando apenas se asoman, se vuelven trizas. Hay que enseñarlos a que vayan adelante.
»A mi niña, la pequeña, no le gusta mucho que yo me ausente, como pasó en estos días, cuando viajé a Estados Unidos para presentar mi examen. Me dijo que no quería que volviera a hacer más nunca ningún curso, sino que me quede con ella porque le hago mucha falta. Entonces le expliqué que mami está haciendo algo que le gusta mucho y que mientras mami sea más feliz, y haga mejor lo que hace, va a estar más feliz y va a ser mejor mami. Ella lo ha ido entendiendo. Ahora dice que las mujeres profesionales son diferentes y que eso está bien.
»Nunca me ha pesado estudiar, trasnocharme o dejar de ir a fiestas o reuniones. Si yo quiero ser buena en esto, tengo que esmerarme. De hecho, en este viaje a Estados Unidos, el día anterior al examen, que fue un domingo por cierto, salí a comer con dos colegas, uno de México y otro de Colombia. Fuimos a un restaurante a comer algo rápido porque al día siguiente debíamos levantarnos muy temprano para el examen. El restaurante estaba lleno de gente divirtiéndose, como es lo normal en un sábado en la noche. Y entre nosotros comentábamos que los médicos somos una raza distinta, porque mientras el resto de la gente está un sábado en la noche disfrutando, nosotros estábamos pendientes era de comer rápido para irnos a estudiar. Pero eso a mí no me pesa, no me pesa para nada.
»Para mí es muy grata la sensación de saber que le quito el sufrimiento a una persona. Si como anestesiología me resultaba grato poder llevar un paciente grave a un quirófano y sacarlo vivo de allí, hoy me es mucho más grato ver que una persona que llegó al consultorio en silla de ruedas, ahora entra caminando y me da un abrazo y me dice que está contenta porque se siente bien. Satisfacción como esa, no hay. No hay nada que se le compare.
»En otros países, el médico de cuidados paliativos recibe apoyo psicológico porque uno se carga mucho con estas situaciones. Pero creo que hasta ahora lo he podido manejar bien. A veces algunos casos me dan un poquito más fuerte en el corazón, pero hay que seguir adelante. Son procesos donde uno también va conociendo gente maravillosa, los familiares, la esposa, la hija, el hermano. Gente que te llama a las diez de la noche para preguntarte qué hacer. Son momentos tan extremos, tan complicados, que terminan creando una cercanía muy especial con la gente. Cosas como estas constituyen para mí una riqueza adicional a lo que obtengo con saber que ayudé a mejorar a alguien.
—Entonces fue infalible esa corazonada que sintió cuando estaba en bachillerato…
—¡Totalmente! Si volviera a nacer, lo haría todo igual, sin duda alguna. Lo volvería a hacer mil veces.