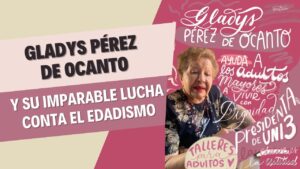Por Katty Salerno
Gustavo Carrasquel se inspiró en la fábula del colibrí para actualizar el logo de la Fundación Azul Ambientalistas, la ONG de la que es director general y a la que se unió hace tres décadas.
—¿Conoces esa fábula?— preguntó (no deja de ser periodista aunque sea él el entrevistado).
—No, no la conozco.
—Un día hubo un incendio enorme en el bosque. Todos los animales huían despavoridos del terrible fuego. De pronto, el jaguar vio pasar un colibrí que volaba en dirección hacia el fuego. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Por eso, decidió detenerlo:
—¿Qué haces, colibrí? — dijo el jaguar.
—Voy al lago, tomo agua con el pico y la echo al fuego para apagar el incendio.
—¿Estás loco? — le respondió, burlón, el jaguar. ¿Crees que vas a apagarlo con tu pequeño pico, tú solo?
—No, yo sé que solo no puedo— respondió, solemne, el colibrí. Pero ese bosque es mi hogar. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso. Y yo lo ayudo a crecer polinizando sus flores. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte.
Atribuida a la cultura guaraní, de Paraguay, esta leyenda se hizo mundialmente famosa luego de que Wangari Muta Maathai, una ambientalista keniana ganadora del Nobel de la Paz en 2004, la contara en una conferencia pública. Desde entonces, con algunas variantes, este mensaje ha llegado a millones de personas animándolas a hacer cada quien lo que pueda para contribuir a resolver los graves problemas ambientales del planeta.
«Fundamentado en esa fábula, es que el logotipo actual de Azul Ambientalista es un colibrí azul. Soy un fiel creyente de que cualquier acción individual es útil para salvar al medio ambiente”, dijo Gustavo Carrasquel en esta entrevista exclusiva con Curadas.com.
»Pero es mejor si se puede transmitir a más personas, porque así se genera una cadena, una cultura sostenible en las comunidades. Y para lograr eso tienes que inducirlo. Por eso, la educación ambiental masificada es necesaria. Hay que formar y entrenar a las personas para poder enfrentar ciertos retos ambientales en ciudades colapsadas. Yo creo que la ley debe obligar a las personas a hacerlo. Porque la educación ambiental, aunque es obligatoria en las escuelas, no se está impartiendo.
»Tener una ciudad sostenible, un país sostenible, involucra acciones que deben empezar por el Estado, porque son asuntos de Estado. Pero el ciudadano tiene que formarse, si no es posible a través de la educación formal, al menos a través de internet. Desde Azul Ambientalistas tratamos de educar a la gente con nuestras actividades y talleres de aula abierta. Por ejemplo, explicamos por qué es importante separar los plásticos de la basura orgánica, porque eso permite que ese plástico lo incorpores a la cadena de reciclaje, lo puedas reutilizar. Hay técnicas de reutilización utilitaria por las cuales se pueden hacer escobas de barrer, lámparas, utensilios de cocina, palas. Cosas útiles, todas hechas con botellas plásticas.
»El ciudadano tiene que incorporarse más a las nuevas tendencias para una vida sostenible, donde sea posible. Hay algunas que no aplican en todos los países. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo a la gente de un país donde se va a la luz a cada rato, que ahorre energía? Eso me parece tonto. No le voy a decir a alguien que ahorre agua cuando pasa seis meses sin recibir una gota en su casa. Pero sí le puedo decir a la gente que separe la basura en origen y verá los beneficios para la higiene, para el saneamiento ambiental de su casa.
—De los tantos problemas ambientales que hay en Venezuela, ¿cuál es el que más te preocupa o te ocupa?
—El primer problema ambiental urbano es la basura. Por eso sigo creyendo que en el activismo cotidiano o informal el ciudadano tiene la oportunidad, con educación ambiental, de saber qué puede hacer para contribuir a sanear el ambiente. Problemas como el de la basura son complejos, y cuando los problemas son complejos hay que atacarlos desde lo sencillo, con acciones sencillas. Tenemos que dejar de producir basura para llevar a la sociedad a un siguiente nivel, que es el de la gestión de los desechos.
»Venezuela tiene un problema de desbordamiento de basura en ecosistemas sensibles. La basura nuestra está tan desbordada que ya afecta en gran medida parques nacionales, reservas biológicas. En Venezuela, todas nuestras ciudades están colapsadas, igual que en Latinoamérica y en gran parte del mundo, porque el problema de la basura es global. Sin embargo, se pueden hacer cosas. Hay avances puntuales en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Nadie me va a decir que algo que se hace aquí tan cerca no se va a poder replicar en Venezuela.
»El problema de la basura es el que está más cerca del ciudadano. Las cosas que yo he recogido en la playa en más de treinta años de activismo me han enseñado, ya eso lo tengo estudiado, hasta lo que consume la gente. Por ejemplo, los empaques de un solo uso. ¿Cuáles son esos? Los de harina pan, arroz, espagueti, café, sal, azúcar… Hasta hace poco, en Venezuela no había maquinaria para reciclar esas bolsas transparentes impresas, por lo que simplemente eran quemadas en los vertederos, lo cual alteró muchísimo, conjuntamente con la alteración climatológica, la condensación, al crear islas de calor en Venezuela. Por eso hay vaguadas, porque se concentra el calor. En Venezuela no hay rellenos sanitarios, solo vertederos.
—Pero a uno le cobran por el relleno sanitario…
—Son vertederos de basura e incineradores a cielo abierto, no rellenos sanistarios. Algo que está prohibido por la Ley de Gestión Integral de la Basura, aprobada en 2012 por la Asamblea Nacional. El gobierno maneja vertederos a cielo abierto a pesar de estar prohibidos por esa ley.
—Explícanos qué es un relleno sanitario, por favor.
—El relleno sanitario es un método para el manejo, básicamente, de productos de descomposición orgánica. Los rellenos hoy día están involucrados al reciclaje. Lo que se puede mandar para reciclaje, se manda. Y lo que no, que es preferiblemente materia orgánica, se procesa. Un relleno sanitario está conformado por fosas diagonales de unos 100 metros de profundidad que se van rellenando por celdas. Tiene un sistema de tuberías para los gases y canaletas para conducir el lixiviado, el jugo que bota la basura, a una laguna de oxidación.
»El problema climático aún es imperceptible en Venezuela. Pero lo que está pasando en la Amazonía está alterando el sistema de lluvias. Ese sistema estacionario de lluvia-sequía que conocimos se originaba en la Amazonía venezolana con los vientos que pasaban por el macizo guayanés. Esos vientos con arenas del Sahara fertilizaban de alguna manera y generaron esa condición boscosa y mucha condensación. Allí están el Orinoco y el Caroní, por eso hicieron el Guri. Como somos una zona de convergencia de los vientos que vienen del sur con los alisios del norte, esas nubes eran empujadas hacia la región norte-costera. Por eso teníamos unos periodos de lluvia más o menos estables entre mayo-junio y noviembre.
»El problema es que ahora las lluvias, aparte de que son inestables, cada día son y serán más agresivas, y me preocupa muchísimo que no estemos haciendo nada para mitigar este problema. Ya ni siquiera es un cambio climático, ya estamos hablando de climas extremos y sobre esto no hay la más mínima conciencia en Venezuela. Ahora es que vienen sequías y se agotará el agua; pero cuando llueva, vendrán deslaves y vaguadas. La crisis climática en Venezuela no tiene ningún tipo de atención y el problema es que el tiempo se agota.
»Ahora mismo nosotros tenemos una campaña brutal por lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo. Después de diez años seguidos denunciando lo que está ocurriendo allí, por primera vez PDVSA se ha dignado a decir que lo va a limpiar. Al menos va a hacer eso. Y los derrames petroleros ocurren en todo el país, ¿sabes? De oriente a occidente. Todas las instalaciones petroleras tienen fugas, todas.
—¿Cuál es tu mayor satisfacción de entre todo lo que has hecho hasta el momento?
—No es una sola cosa, son muchas. Voy a cumplir cincuenta y cinco años el 16 de septiembre y, al mirar atrás, me doy cuenta de que he rodado mucho.
»Yo nací en Maracay, en el Rincón de los Toros, detrás de la maestranza César Girón, pero para ese momento la familia vivía en Uraca, en el parque nacional Henri Pittier, en Choroní. Uraca era un caserío para esa época. Mi abuelo tenía en su casa una trilla de café y el río pasaba por detrás. Él donó parte de su terreno para que se construyera la primera escuela en Uraca, que todavía existe. Mi mamá empezó a dar clases allí y luego se vino a estudiar al Pedagógico, por eso nos vinimos a vivir a Maracay. Pero yo me la pasaba más en Uraca que en Maracay. Todos los viernes me venía para acá. Y todas las vacaciones, desde julio hasta septiembre, las pasaba aquí.
»En ese trajín estuve hasta que me gradué de bachiller a los quince años y empecé a surfear. Como quería vivir más cerca del mar, me mudé a Puerto Colombia. Allí trabajé como pescador y vendiendo empanadas. Tenía una noviecita. Eso fue como hasta los diecinueve, cuando mi familia se hartó y me fue a buscar para que me pusiera a estudiar. Primero me fui a Caracas, a ver si me salía cupo en la UCV. Mientras esperaba, me puse a estudiar en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas. Terminé ahí y empecé luego Diseño Gráfico en el Instituto de Diseño de Caracas.
»Pero solo hice cuatro de los seis semestres correspondientes. Ahí ya tenía la perspectiva de irme a Maracaibo, Zulia, a estudiar periodismo. Los estudios de diseño siempre los vi como algo para hacer mientras entraba a la universidad. Sin embargo, toda mi vida me ha sido muy útil haberlo estudiado.
»Mi hermano mayor, que siempre ha sido mi ídolo, vivía en Maracaibo. Se había graduado de ingeniero mecánico en la Universidad de Zulia (LUZ) y me dijo que me fuera para allá, que me conseguiría cupo en Comunicación Social, que era lo que yo quería estudiar. Resulta que su tentadora oferta no fue tal, así que terminé en el Comité de Estudiantes sin Cupo, metido en protestas y cierre de calles y todo eso.
»Para ingresar a Comunicación Social había que hacer prueba de admisión y debía esperar al año siguiente para poder hacerla. Se presentó un cupo en Sociología y me metí allí. Hice hasta tercer semestre, cuando se presentó la oportunidad de cambiarme a Comunicación Social.
—¿Y te graduaste, para tranquilidad de tu familia?
—Sí, sí. Y hasta hice también dos maestrías —una en Gerencia Pública y otra en Educación Ambiental— y un doctorado en Gestión Ambiental. Yo me quedé muchos años en Maracaibo, ya te voy a contar.
»Mi ingreso a la universidad coincidió con mi entrada a Azul Ambientalistas. De los treinta y siete años que va a cumplir esta ONG, llevo treinta trabajando con ella. Azul tenía una columna en el periódico El Regional del Zulia. Allí empecé haciendo colaboraciones.
»Yo fui muy precoz de niño. Crecí entre grandes bibliotecas porque mi abuelo era graduado en Letras por la Universidad de Los Andes (ULA). Mi mamá era profesora de Historia y Geografía, mi papá sociólogo. En mi casa siempre hubo muchos libros sobre variados temas. Empecé a leer a los tres años. Le pedí a mi hermano mayor que me enseñara y como a los quince días ya sabía leer. Entonces me ponían a leer delante todo el mundo, como si fuera un monito haciendo una gracia, hasta que me empecé a molestar por eso (risas).
Lea también: María Eugenia Grillet: «Disfrutar de la naturaleza es parte de mi personalidad»
»Crecí leyendo la revista Tricolor y unos suplementos llamados Ser que editaba el Ministerio de Sanidad de ese entonces. Las ilustraciones de Tricolor y de Ser las hacía Virgilio Trómpiz, cosa que también me llamaba mucho la atención. En esos suplementos leía sobre salud, el clima, la vida en el campo. Aprendí sobre enfermedades tropicales, paludismo, mal de Chagas… Leía también a Arístides Bastidas en El Nacional. Su columna La ciencia amena la esperaba todos los domingos.
»Eso era a los seis, siete años… A esa edad mi mamá puso en mis manos mi primer libro sobre temas ambientales: Ecología, ciencia subversiva. A los ocho ya entendía el problema ambiental del planeta y eso me trastornó un poquito con relación a otros niños, porque yo quería hablar de estos temas, pero ellos no me entendían.
»Entonces me empecé a meter más en la naturaleza. Me escapaba y me iba solo, claro, siempre cerca de la casa. Me iba al río y me pasaba horas por ahí metido viendo los insectos, los escarabajos. Quería ver en la naturaleza las cosas que aprendía en los libros. Pero nunca pensé en ser biólogo ni nada de eso, simplemente sentí amor por esas cosas, me fascinaba la naturaleza. Cuando me sacaron de Uraca la primera vez mi trauma fue terrible, de psicólogo y todo, porque vivía metido en el monte (risas).
»En el Zulia fue donde tomó forma ese gusanito por la naturaleza y los temas ambientales. Pertenecer a Azul Ambientalista me dio un perfil. Ahí fue que le di forma a eso de ser ambientalista. Así empecé a participar en las actividades por el Día Mundial de las Playas, que se celebra cada tercer sábado de septiembre. Empecé a hacer murales, hicimos como trescientos murales en Maracaibo, plantábamos árboles… Pero en ese entonces ellos tenían una filosofía muy al estilo de Greenpeace, tipo amarrarse a un árbol para impedir que lo talaran, y eso yo lo veía como medio hippie.
»Yo pensaba que había que ir un poquito más allá de eso y empecé a retar el sistema. ¿Cómo es que le vamos a dedicar solo un día a las playas si la basura y el plástico les llega todos los días?, me decía. Me di cuenta de que no quería quedarme solo en la protesta. Así llegó a mí la idea de la educación ambiental. Me di cuenta de que tenía que formarme más para poder formar a otros. No puede ser que el ambientalismo sea una cosa comeflor. No. Tiene que ser también educación, conocimiento e información para poder hacer planes de gestión, para transformarnos en actores del cambio.
»Me dije: si soy periodista tengo que hacer periodismo ambiental; si soy ambientalista tengo que hacer activismo, pero también tengo que educar para formar a la gente y junto con eso también tengo que dar respuesta y solución a los problemas. Algo dentro de mí sabía que tenía que buscar conocimiento para hacer todo eso. Entonces, el secreto de mi éxito ha sido, y lo digo con mucho orgullo, rodearme de expertos, de gente que supiera más que yo en cualquier cosa que se me ocurriera. No hay ningún programa que yo haya inventado o diseñado que no cuente con dos o tres expertos a mi lado.
»Mi tesis para la maestría en Educación Ambiental fue sobre la epistemología del aula abierta, el concepto del aula abierta aplicada a la educación ambiental no convencional (…) Así surgió la idea de la ecoescuela: sacar del salón de clases ese conocimiento, sacarlo de la rigurosidad académica y llevarlo no al pueblo, porque siempre fui contrario al discurso político, sino al ciudadano. Con el programa ECOescuela llegamos a más de quinientas escuelas. Eso me cambió la vida.
»Esa mezcla de periodismo, educación y gestión ambiental ha calado en la gente. El movimiento ambiental del Zulia es uno de los más fuertes de Venezuela y yo ayudé a consolidar esa fortaleza y sé que eso ha trascendido al resto del país. De eso me siento orgulloso.
»Ahora estoy de nuevo en Choroní. Soy un hombre de mar, vivo frente al mar. Mi habitación está a orilla del río y si camino cien metros, llegó a Playa Grande. Aquí sigo formando ambientalistas porque el aula abierta permite eso. Ya se ha convertido en una filosofía de vida. Así como hacían los griegos, que se sentaban en las plazas para hablar sobre los temas importantes, así hago yo, pero en la playa. Me siento en el malecón, en Playa Grande, a hablar con la gente sobre cómo proteger el medio ambiente.